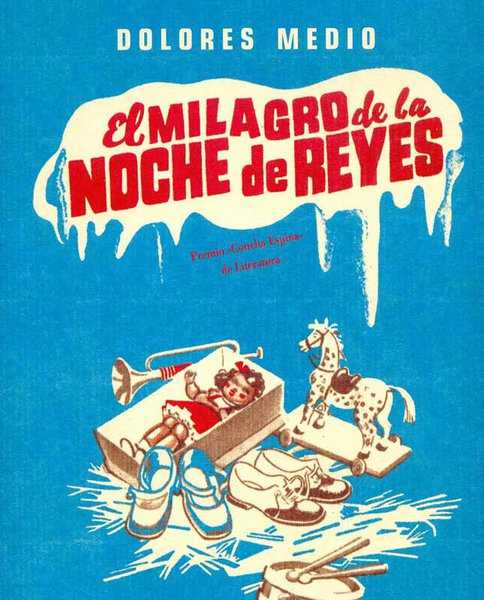Padre e hijo habían subido, junto a una piara de unas cien cabras malagueñas, por el Arroyo del Gato y estaban ahora más arriba de Los Tomillares cuando empezaron a caer unas finas gotas de agua. El cielo se nubló a pesar de ser primavera, que era el momento de tormentas. La lluvia empezó a caer más recia y pronto empezó a llover con mediana intensidad. Juan dio un silvido al que respondieron todas las cabras que lo siguieron raudas saltando por entre las piedras y el cauce seco del arroyo, causando una melodía de mil cencerros. Iban en dirección contraria al pueblo, metiéndose en la sierra y la lluvia se convirtió en tormenta. Tenía que resguardar al rebaño y a su hijo.
¿A dónde vamos, padre?- preguntó Rafael viendo el acelero de Juan.
Viendo cómo se ha puesto el tiempo nos vamos a una cueva que ahí allí arribilla aunque tenemos que andar un trecho. Cuando llueve se vuelve muy peligroso. Un hombre en el campo, una cabra, un árbol… si hay tormenta puede caerle un rayo. Hay que guarecerse y las cuevas son un buen lugar para ello.- dijo Juan acelerando el paso.
¿Una cueva? ¿Dónde? Nunca he estado en ninguna.- dijo Rafael con ilusión.
– Venga, vamos.- dijo mientras metía otro silbido a las cabras y lo acompañaba con un sonido extraño- Aaaaarrrrrreeee pee peee.
Las cabritas se aceleraron conforme empezaba a llover con más fuerza parecían que sabían lo que les estaba diciendo Juan.
El camino de Los Tomillares olía a tomillo, como decía su nombre, y a romero y más hierbas olorosas que cuando mecía el viento llenaban el pueblo de un olor fresco y verde. El tintineo de los cencerros de las cabras no paraba de sonar. En ese momento, Rafael alzó la vista, el cielo estaba entre gris y azulado dando al verde de la sierra un color más intenso. El olor a tierra mojada, la compañía de su padre y la intriga que le suponía meterse en una cueva se le antojó una aventura única que lo impulsó a correr más arriba.
Llegaron a una grieta no muy ancha en lo alto de una cañada. Juan empezó de nuevo a llamar a las cabras. Las tenía bien dominadas y les hacían caso. Se apeó en la puerta y empezó a meterlas en la grieta llamándolas por su nombre conforme hacía un recuento mental. Mientras, Rafael observaba atento y cuando hubo entrado todo el rebaño se metieron ellos dos.
La cueva estaba oscura y olía a humedad. Era estrecha pero tenía fondo suficiente como para albergar a todo el rebaño. Aprovechando la tormenta, Juan empezó a contarle a su hijo que había que buscar refugios naturales cuando se pusiera el cielo negro o cuando la lluvia era intensa. Le advirtió de la peligrosidad de exponerse en el campo abierto y de los efectos mortales de los rayos. También le contó, ante las preguntas de Rafael, desde cuándo conocía aquella cueva en la que ahora estaban sentados.
Conozco esta cueva desde que un día, mientras acompañaba a mi padre y a sus cabritas, una tormenta se levantó- dijo Juan sonriendo a su chavea.
¿Sí? ¿Igual que ahora me pasa a mí?- dijo Rafael.
Sí, era un día como el de hoy y desde entonces no se me ha olvidado- dijo Juan.- He venido muchas veces y la cueva me conoce a mí también. Mira, ahí hay un escalón excavado para sentarse una persona mientras pasa la tormenta- dijo Juan- porque las tormentas meten en agua en el cuerpo.
¿Por qué?- preguntó intrigado Rafael.
Porque cuando llueve se moja la ropa y cuando se van las nubes dejan la ropa mojada y el cabrero sigue pastando hasta que se seca en su cuerpo. Por eso debes tener cuidado y guarecerte pronto. El agua en el cuerpo hace que cojamos una pulmonía. Ya lo sabes.
Juan trataba a su hijo como si fuera un hombre. Estuvieron un rato allí hasta que salió el sol y dejó de llover. Comenzaron a salir las cabras a la sierra. Fue entonces cuando Rafael reparó en algo que la falta de luz había dejado invisible pero que ahora podía ver claramente.
Padre, ¿eso qué es?- dijo Rafael con curiosidad señalando con el mentón al abrigo de la caverna- Esos dibujos de ahí.
¡Ah sí!. No te lo he dicho pero hay muchos en las paredes de esta cueva, por eso le dicen la cueva de Los Muñecos.- dijo Juan.
¡La cueva de Los Muñecos! Pero, ¿quién los habrá pintado? Eso no son cabras, ni vacas. Son otros animales. ¿Qué animales?- preguntó con interés el jovenzuelo.
Pues yo no lo sé, será que hace muchos años había esos animales aquí. No sé quién los habrá pintao. Cuando mi padre me traía ya estaban ahí- dijo Juan terminando de sacar a las cabras.
Padre, yo quiero venir otro día y ver esos dibujos- dijo el joven con insistencia.
Tranquilo, Rafael, tendrás tiempo de verlos muchas veces- y rió conforme terminaba la frase.